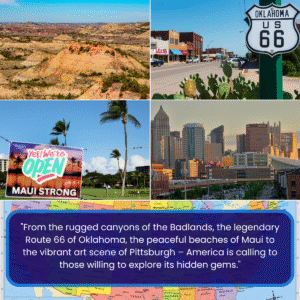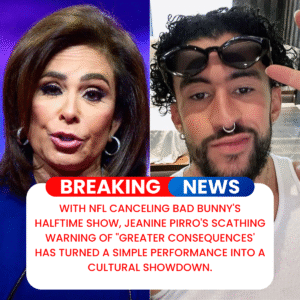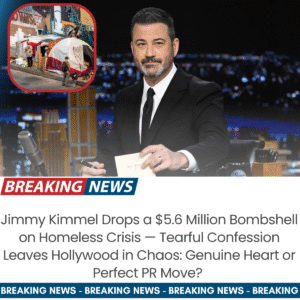El sol se ponía sobre los escarpados acantilados de la Costa Amalfitana, tiñendo el cielo de tonos naranja sangre y violeta. Jason Statham, de 58 años pero aún con la figura de una estatua griega, ajustaba el retrovisor de su Aston Martin negro mate. Sus ojos azul acero escudriñaban el horizonte, captando el destello de un vehículo que lo seguía a lo lejos. Ya no era solo un actor: era Frank Martin, Chev Chelios y Deckard Shaw, todo en uno. Esa noche, se encontraba en una misión que redefiniría su legado.

Hacía treinta minutos, había llegado un mensaje codificado de una fuente desconocida, entregado a su teléfono seguro de una forma que eludía todos los cortafuegos. Era una sola línea: «El Sindicato tiene a tu familia. Medianoche. Ven solo». Adjunta había una foto granulada de Rosie, su prometida, y sus dos hijos, Jack e Isabella, atados en un almacén con poca luz. La imagen se le quedó grabada en la mente, despertando una furia que no sentía desde sus días de rodaje de Los Mercenarios. Esto no era una película. Era algo personal.
Statham se había enfrentado a la muerte innumerables veces en pantalla: esquivando balas, saltando de edificios en explosión y escapando de tsunamis de fuego. Pero esto no era cosa de dobles de acción. El Sindicato, una oscura organización con la que se había cruzado durante una maniobra encubierta que salió mal en Bulgaria años atrás, había resurgido. No buscaban dinero ni fama. Querían venganza.
Pisó a fondo el acelerador; el Aston Martin rugió al recorrer las curvas de la costa. Su mente corría, reconstruyendo la información que había recopilado a lo largo de los años. El Sindicato no era solo una organización criminal; era una red global de mercenarios, magnates tecnológicos y agentes corruptos que prosperaban en el caos. Años atrás, durante el rodaje de Los Mercenarios 3, Statham frustró sin querer una de sus operaciones cuando una maniobra con un camión se descontroló, dejando al descubierto su red de contrabando en Varna. Pensó que los habían desmantelado. Se equivocó.
El GPS sonó, dirigiéndolo a un astillero abandonado a las afueras de Nápoles. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a óxido y agua salada cuando salió del coche; sus botas crujían contra la grava. Vestía un traje negro a medida, no por estilo, sino por funcionalidad: forrado de kevlar y equipado con cuchillas ocultas. En la mano llevaba una Beretta, cargada con munición personalizada. Jason Statham no necesitaba un guion para saber cómo se desarrolló la situación.
El almacén se alzaba imponente ante él, con sus puertas oxidadas crujiendo con el viento. Se movía como una pantera, calculando cada paso, con los sentidos agudizados. Dentro, las parpadeantes luces fluorescentes revelaban una escena sacada de sus películas: Rosie y los niños atados a sillas en el centro de la habitación, rodeados por una docena de hombres armados con equipo táctico. Al fondo, una figura con traje a medida, con el rostro oculto por la sombra. El líder.
“Statham”, resonó la voz del hombre, fría y deliberada. “Te has forjado una carrera haciéndote el héroe. Veamos si puedes estar a la altura”.
Jason tensó la mandíbula. “Déjalos ir, y puede que te deje salir de aquí”.
El líder rió, saliendo a la luz. Tenía el rostro lleno de cicatrices, un ojo reemplazado por un implante cibernético que brillaba tenuemente rojo. “Nos costaste miles de millones, Statham. ¿Ese pequeño truco en Bulgaria? Nos humillaste. Ahora, pagas”.
Los siguientes minutos fueron una mezcla de caos y precisión. Los hombres del Sindicato se lanzaron, pero Statham fue más rápido. Esquivó una lluvia de balas, usando las vigas de acero del almacén como cobertura. Su Beretta rugió, derribando a dos hombres con precisión quirúrgica. Un tercero cargó con un cuchillo de combate, pero Statham se esquivó, desarmándolo con una brutal llave de muñeca y estrellándolo contra una pila de cajas.
“¡Quietos!”, gruñó con voz áspera.
Los ojos de Rosie se encontraron con los suyos, feroces e inquebrantables, incluso a través de la mordaza. Asintió sutilmente, una señal que habían practicado durante sus años juntos; un recordatorio de que no era solo una modelo, sino una compañera que podía defenderse. Statham se abrió paso hacia ellos, cada movimiento una clase magistral de violencia controlada. Era un ejército de un solo hombre, canalizando todos los roles que había desempeñado: la disciplina del Transportador, la crueldad del Mecánico, el empuje implacable del Apicultor.
El líder, al darse cuenta de que sus hombres caían, activó un dispositivo en su muñeca. El almacén se estremeció cuando los explosivos ocultos comenzaron a armarse, con una cuenta regresiva resonando por los altavoces: “Sesenta segundos para la detonación”.
Statham no dudó. Corrió hacia su familia, cortando sus ataduras con una cuchilla oculta. “¡Corran!”, gritó, empujándolos hacia la salida. Pero Rosie lo agarró del brazo. “No nos iremos sin ustedes”.
Sonrió con suficiencia, con esa sonrisa característica de Statham. “Tengo una escena más que rodar”.
Mientras Rosie y los niños corrían a salvo, Statham se giró para encarar al líder. El hombre atacó con una cuchilla de alta tecnología, cuyo filo brillaba con plasma. Statham la detuvo con un tubo de metal, y saltaron chispas al chocar. La cuenta regresiva llegó a treinta segundos. El líder se burló: “No puedes salvar a todos, héroe”.
“Mírame”, respondió Statham. Con un último arrebato de fuerza, desarmó al líder.
clavando la cuchilla de plasma en el dispositivo de su muñeca. La cuenta regresiva se detuvo en cinco segundos. El líder gritó cuando Statham asestó un uppercut fulminante, dejándolo inconsciente.
El almacén estaba en silencio, salvo por el lejano aullido de las sirenas. Statham salió a la noche, con su familia esperando junto al Aston Martin. Rosie lo abrazó, con los niños aferrándose a sus piernas. “Estás loco”, susurró, entre risa y llanto.
“Sí”, dijo él, apartándole un mechón de pelo de la cara. “Pero yo soy tu lunático”.